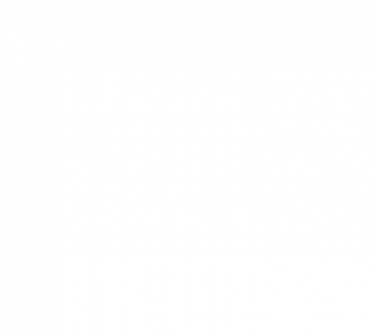– Blanca Sánchez Goyenechea –
Para quienes, por edad, no hemos vivido en nuestras carnes el proceso de adhesión de España a la Unión Europea, los homenajes y testimonios tan presentes estos días de aniversario se nos antojan lejanos y poco significativos. En cierto modo, creemos que la comodidad de nuestras vidas no se debe al proceso de integración, sino a que España, a pesar de estos últimos años de recesión, forma parte incuestionable de la élite de los países desarrollados. Que no se asombren los más curtidos ante nuestro atrevimiento; es fruto de la suerte de haber nacido en un país ya consolidado dentro de la Unión y de ignorancia de no haber vivido en nuestras propias carnes el antecedente de la que hoy consideramos como única realidad posible.
Cuando llegamos al mundo, España ya no era hija única, sino otro miembro más de una familia numerosa en la que, a cambio de una amalgama de ventajas y beneficios, todos han de trabajar por la armonía y el bien común. De tales ventajas, hay una que los jóvenes españoles –y seguro que también el resto de europeos- damos completamente por sentado: la movilidad. Conocemos el concepto de frontera y su significado, pero no tanto lo que implica. El pasaporte ha dejado de ser un compañero de viaje inseparable y se ha convertido en una vitrina de estampas exóticas. Así, ni hemos vivido en nuestras propias carnes la evolución del país en estos años ni podemos echar la vista atrás y recordar que algo tan normal y corriente para nosotros como el libre tránsito de un Estado a otro puede convertirse en una auténtica desesperación para otros.
Y no hace falta que nos vayamos muy lejos para comprobarlo. Ni siquiera necesitamos cruzar el Estrecho o los Urales. Todavía recuerdo cuando, hace un par de años, escuchaba anonadada las aventuras y desventuras de una compañera ucraniana en la embajada para conseguir por fin el visado que le permitiría estudiar alemán en Frankfurt. Ivanna, que así se llama, envidiaba profundamente a todos aquellos que habíamos llegado a Alemania como quien coge un autobús para pasar un día en la playa. Meses más tarde, cuando habíamos regresado ya a nuestras casas, me pareció verla a lo lejos en un reportaje sobre la plaza del Euromaidán. Demasiada coincidencia, lo sé. Pero por la ilusión con la que hablaba de la posible adhesión de Ucrania a la UE, no me costó imaginármela en la plaza portando dos banderas de idénticos colores –azul y amarillo– pero con estampados distintos.
La facilidad con la que nos trasladamos de un Estado miembro a otro también ha sido objeto de envidia por parte de nuestros progenitores. En 1987, apenas unos meses después de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, 95 intrépidos españoles decidieron ser los conejillos de Indias en un innovador proyecto, hoy incuestionable en el entorno universitario: el programa Erasmus. 28 años después, son ya 400.000 los estudiantes de nuestro país que han participado en un intercambio académico o han realizado prácticas en otro Estado del continente. Es más, en contra de todo pronóstico ante la reducción de las ayudas, el número de personas que ha podido disfrutar de la experiencia no se ha reducido con la crisis. A juzgar por el aumento de becas destinadas a hacer prácticas en empresas, las malas perspectivas laborales podrían ser incluso uno de los alicientes para el incremento de movilidad universitaria.
En efecto, hoy en día los universitarios estamos totalmente familiarizados con la idea de movernos entre Estados con libertad, por lo que estudiar en el extranjero se incluye dentro del mismo paquete de derechos inalienables del ciudadano. Por el contrario, hace casi cuarenta años nuestros familiares no habrían podido imaginarse que viajar, estudiar, ganar en experiencia, crecer o conocer otras formas de ver el mundo –y enseñarle al mundo la nuestra– pudiera llegar a ser tan fácil. Con el final de la dictadura, la inmensa mayoría de ellos compartía los anhelos de Ortega y Gasset, para quien España era el problema y Europa, la solución. Quizá las turbulencias que se viven desde el 2008 hagan sembrar la duda sobre la vigencia de esa máxima, pero está claro que esta Europa sin fronteras ha dado lugar –y seguirá haciéndolo- a unos ciudadanos españoles más abiertas, tolerantes, políglotas, mejor formados y con mayores experiencias vitales.
Puede que los Estados miembros no consigan ponerse de acuerdo sobre el papel de la Unión en el mundo, el reparto de competencias o la cesión de soberanía, pero el Eurobarómetro no engaña: tanto el libre tránsito de personas y trabajadores como el programa Erasmus se erigen como dos de los grandes éxitos del proceso de integración. Como tal, estaría dispuesta a apostar que nadie, ni joven ni adulto, aceptaría renunciar a ese tesoro por muy escéptico que fuera su discurso sobre la actual deriva de la Unión Europea.
Blanca Sánchez Goyenechea. Antigua alumna Máster en Relaciones Internacionales