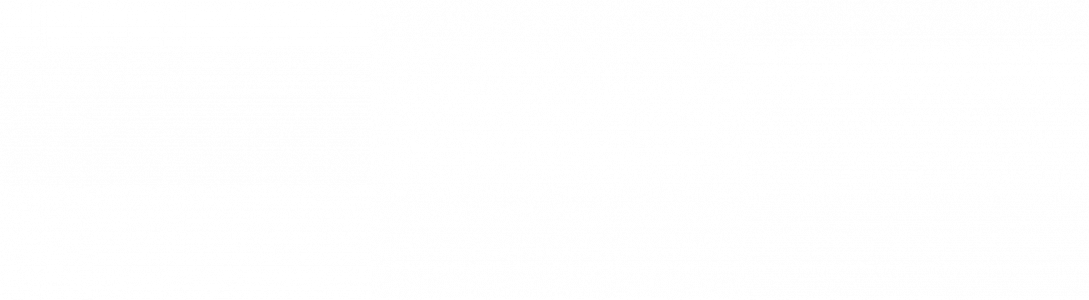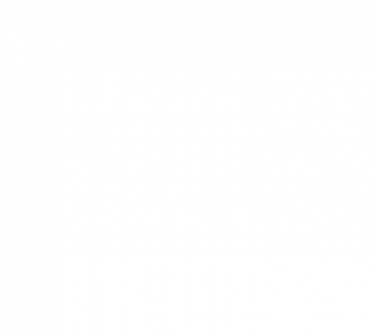– Marta Hernández Ruiz –
Quizás la dificultad de comunicar Europa ya estaba en la mente de Monnet cuando afirmó: “En la medida en que nosotros, reunidos aquí, sepamos cambiar nuestros métodos, paulatinamente cambiará el espíritu de todos los europeos”.
¿Y cómo conseguir que la ciudadanía se adapte a una organización internacional tan particular como la Unión Europea? ¿Cómo organizar la comunicación? ¿Es preciso insistir a los ciudadanos del siglo XXI sobre las razones que dieron comienzo al proceso de integración? ¿O tal vez la clave está en que los ciudadanos identifiquen a la Unión Europea como un actor político relevante en el acontecer diario? ¿Sería lógico buscar una voz común, aun cuando cada institución tiene funciones e intereses diferenciados?
Son preguntas que anteceden y condicionan la estructura comunicativa de las instituciones europeas. Las respuestas han dado lugar a diferentes modelos y estrategias, en cada caso con sus propias fortalezas y debilidades.
En el modelo de comunicación actual, cada institución europea emite sus propios mensajes.
Cabe destacar la intensa actividad comunicativa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, las instituciones supranacionales. Por su importancia, complejidad y estructura, es interesante explicar el caso de la Comisión Europea, una institución que cuenta con 34 Direcciones Generales, 28 comisarios, cada uno con un área de trabajo diferente, y un presidente.
Durante las dos presidencias de Barroso, la comunicación se convirtió en una prioridad política en sí misma. Tras el rechazo a la Constitución Europea, se concluyó que no se estaba consiguiendo trasladar las virtudes del proyecto europeo. Por tanto, había que trabajar en esta dirección. Había áreas temáticas, como las políticas de cohesión, el etiquetado, la PAC, con resultados tangibles y concretos. Si se conseguía transmitir esos logros, con incidencia en la vida diaria de los ciudadanos, se fomentaría su simpatía hacia Europa.
El problema de esta estrategia era que, si bien esos logros existían y los ciudadanos debían conocerlos, la agenda mediática transcurría por caminos muy diferentes, sobre todo en la segunda legislatura de Barroso: en 2010 estallaba la crisis económica, los Estados, y no las instituciones supranacionales, monopolizaban los micrófonos, la dualidad Norte-Sur se asentaba en el imaginario común.
En las elecciones europeas de 2014, los altos índices de abstención entre los jóvenes españoles podían explicarse con dos argumentos principales: por un lado, la abstención como premio-castigo según criterios nacionales, y por otro, la falta de conocimiento sobre las funciones de cada institución. Es decir, si se ha asentado en el imaginario común la percepción de que la Unión Europea es el “foro” donde se materializaba la primacía del Norte sobre el Sur, votar en esas elecciones significaría reforzar este sistema, y por tanto, el poder no democrático del Norte. Como toda simplificación derivada de la falta de conocimiento, esta argumentación no tiene en cuenta que, precisamente, se estaba provocando que perdiese fuerza una institución que puede actuar de contrapoder ante los Estados.
Con la llegada de la Comisión Juncker se introdujeron cambios estructurales que, de nuevo, dejaban ver una estrategia. Se podrían destacar dos:
Uno, la Dirección General de Comunicación dejó de depender de un comisario responsable de asuntos de Ciudadanía, y pasó a hacerlo directamente del presidente. Esto, unido al hecho de que la comunicación no aparecía entre las diez prioridades de Juncker, mostraba un giro: la comunicación ya no sería un fin en sí misma. Ya no importaría tanto transmitir aquello que ha reportado logros tangibles al proyecto europeo.
Ahora, la comunicación se entendería como una herramienta pragmática para difundir los avances en las áreas prioritarias. Las llamadas diez prioridades de Juncker abarcan temas que, por su inmediatez e impacto, se adaptan mejor a los criterios de selección de noticias de los medios. Esto presentaría nuevos retos para el control de la información, ya que hay ámbitos considerados prioritarios por Juncker en los que los Estados apenas han cedido competencias, como pueden ser migración o empleo.
Dos, el equipo de portavoces se redujo. Teniendo en cuenta que sólo desde la Comisión Europea emiten mensajes los propios comisarios, los portavoces y las representaciones en los Estados miembros, hay riesgos importantes de cacofonía. Ahora, hay 28 comisarios, y sólo 14 portavoces. Esta decisión parece destinada, sobre todo, a hacer de los portavoces las voces oficiales y unitarias de la Comisión. Cuando se emite un contenido, tienen que participar en su difusión todos los portavoces cuyos temas intervengan en él, lo que parece incentivar la coordinación entre ellos.
Esta iniciativa ha promovido el diálogo entre todos los agentes que emiten mensajes en nombre de la Comisión Europea. Sin embargo, también tiene el riesgo de hacer más lentas las respuestas y de complicar la relación con los corresponsales, que encuentran más difícil identificar a quién acudir en busca de información.
Al final, parece haber una pregunta común en las distintas estrategias: ¿Cuál es el mejor modo de entender la comunicación europea?
Para que los europeos cambien su espíritu, deben poder debatir sobre todos los actores que condicionan a diario su vida política. Puede parecer evidente, pero no lo es. En cada tema de actualidad político, económico o incluso cultural que les llega a través de los medios suele tener cabida el punto de vista europeo. ¿Y es así en la realidad?
Es cierto que conocer las virtudes que ha traído el proceso de integración es relevante, que la historia sitúa al ciudadano en su contexto, y que se debe continuar avanzando en ese camino, sobre todo en el ámbito educativo. Sin embargo, en el mediático, el proceso parece ser diferente.
Ante la gran afluencia de temas que llega cada día a las redacciones, éstas tienen la posibilidad de elegir los que mejor se adaptan a sus criterios de selección. Una vez escogido el tema, hay que narrarlo y convertirlo en noticia, incorporando fuentes y puntos de vista. Si entre ellos no está la perspectiva europea, ésta no llegará a los consumidores de esos medios.
Por ello, las políticas de comunicación de la Unión Europea deberían encaminarse, como objetivo principal, a que el ciudadano identifique la posición de Europa en el día a día, incluso cuando ésta no tenga competencias exclusivas, e incluso cuando no se tenga una seguridad absoluta de que se va a simpatizar con la postura adoptada. Si el terrorismo es un asunto que afecta a toda la Unión, ¿deberían cederse competencias nacionales en el ámbito de la Defensa? ¿Cuál debe ser la postura europea hacia el conflicto de Ucrania? ¿Qué retos y fortalezas traerá el TTIP? ¿Qué defiende cada institución en la crisis sobre los refugiados?
Quizás no haya que rehuir este tipo de debates, ni incidir sólo en los logros de la Unión. Quizás haya que fomentar que dichos debates lleguen a la ciudadanía, y que la propia población opine sobre qué caminos se deberían seguir hacia adelante o, llegado el momento, hacia atrás. Quizás no vaya necesariamente primero la decisión, y después la comunicación. Quizás, sólo así, cuando “sepamos cambiar nuestros métodos, paulatinamente cambiará el espíritu de todos los europeos”. Ya lo decía Monnet.
Marta Hernández Ruiz. Investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Europeos