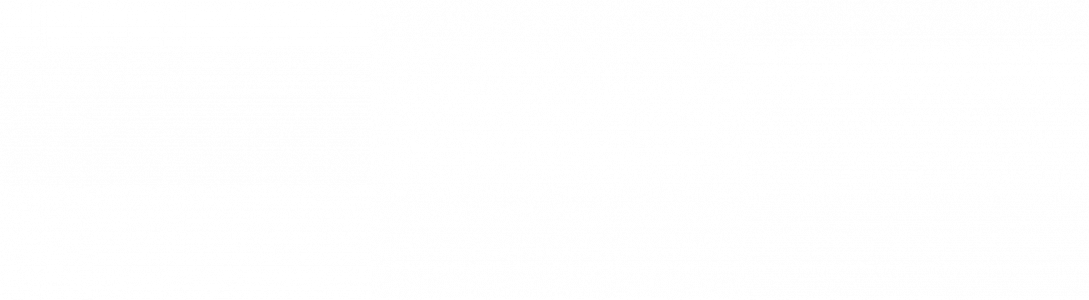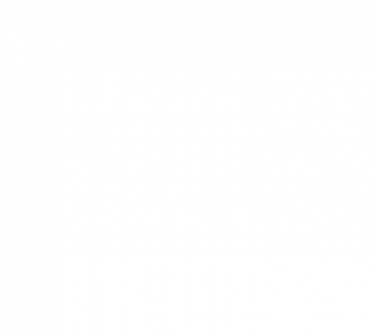– David Blázquez –
Hacía muchos años que un diciembre no había estado tan cargado de expectativa de cara al enero entrante. Quizás desde que todos pensábamos, a caballo entre milenios, que el apagón digital iba a retrotraernos a las terroríficas oscuridades analógicas. Si 2016 fue el año de lo imposible – Brexit y la victoria de Donald Trump en EE.UU. –, 2017 se presenta, con tres elecciones cruciales para Europa a la vista, como el año de la posible normalización de lo, hasta hace poco, impensable.
Pero este año es, además, el del aniversario de los Tratados de Roma de 1957, en los que Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos dieron origen a la Unión Europea. La casualidad electoral ha querido que, en este 2017 de festejos europeos, se celebren elecciones presidenciales en los Países Bajos (marzo), Francia (primera vuelta en abril, segunda en mayo) y Alemania (septiembre). Los resultados en esos tres países pueden consolidar en Europa el denominado discurso populista, introduciendo importantes cambios y abriendo nuevos espacios parlamentarios a la queja frente a un proyecto europeo que va a vivir este aniversario de bodas con la cautela de quien está embarcado, contemporáneamente, en un tácito proceso de divorcio. Quizás este momento sea una buena ocasión para reconsiderar las bases del proyecto de 1957 y repensar su recorrido, especialmente desde Niza.
Algunas posiciones europeístas necesitan liberarse de la pereza intelectual con la que, en muchas ocasiones, rehúsan cualquier debate acerca del presente de Europa y de los límites de un proceso de integración cada vez más burocratizado, economicista y homologador. Como escribía hace unos días Samuel Moyn: “quien no puede criticar a Occidente a la vez que lo defiende de sus amenazas, entonces ya ha perdido ese Occidente que pretendía salvar”. Ejemplo de esa crítica saludable es Joseph H. Weiler, quien hace algunos meses denunciaba la deriva reciente de la construcción de Europa por haber convertido a la Unión de 1957 “en una Unión de conveniencia, de cálculo de ventajas y desventajas”, abandonando así su vocación de “comunidad de destino”.
La élites europeas necesitan reconsiderar su papel, tomándose en serio los argumentos de los partidos populistas y de aquellos a quienes estos representan para denunciar sus excesos – llamándolos locuras cuando lo sean – y escuchar mucho más de cerca las insatisfacciones a las que estos intentan responder.
Especialmente importante en ese sentido es el análisis de la politóloga francesa Chantal Delsol, quien en su libro Populismos: una defensa de lo indefendible, trata de comprender las dinámicas y las razones de fondo de los movimientos populistas franceses. “La clase popular, escribe Delsol, tiene la sensación de que la élite ha llevado demasiado lejos la emancipación, desde todos los puntos de vista y en el sentido de una indiferencia hacia los principios y las costumbres de los grupos restringidos”. Es a esa comprensión de lo Europeo como “desarraigo” y del proceso integrador como “destrucción de la vida en nombre de los conceptos” a la que se oponen, intuitivamente, partes importantes de la ciudadanía europea. El gran reto de la Unión del futuro es aceptar el dilema inherente a su origen entre un particularismo excesivo y restringido y un universalismo cosmopolita que, pretendiendo desdibujar los contornos de lo concreto, termina por convertirse en un sistema alienante. Para eso, es importante aceptar el reto intelectual y político de separar el trigo de la paja, evitando tildar cualquier crítica al proyecto europeo de “populismo”.
No deberían faltar este año las denuncias hacia las propuestas xenófobas y de aislamiento de los Orbán, Le Pen, Wilders, Petry o Kaczyński. Es importante aceptar, sin embargo, que las curvas que vienen son las que cabía esperar, especialmente tras años en que, desde no pocos despachos en Bruselas, primó un discurso fundamentalmente economicista que apartó la mirada de importantes problemas sociales y se apoyó en la idea de que los bolsillos llenos bastarían para seguir garantizando la paz y la unidad en el viejo continente. Las dificultades que ahora emergen – la desconfianza social, la sospecha hacia el otro o la falta de solidaridad, por citar algunos) – tienen desde luego un componente económico, pero hunden sus raíces en sustratos mucho más profundos. Timothy Garton Ash, en una reseña reciente en la New York Review of Books, escribe con acierto, que “el punto crucial en el que dar la batalla es comprender exactamente qué consecuencias de qué aspectos del liberalismo económico y social desde 1989 – y de sus desarrollos paralelos como el rápido desarrollo tecnológico – han alienado a tanta gente hasta el punto de votar por el populismo”.
La mejor celebración de los Tratados de Roma y el mejor antídoto contra la xenofobia y el antipluralismo populistas serían, para Europa, aceptar adentrarse en un profundo proceso de autorreflexión y catarsis.
David Blázquez. Director de Programas de Aspen Institute España