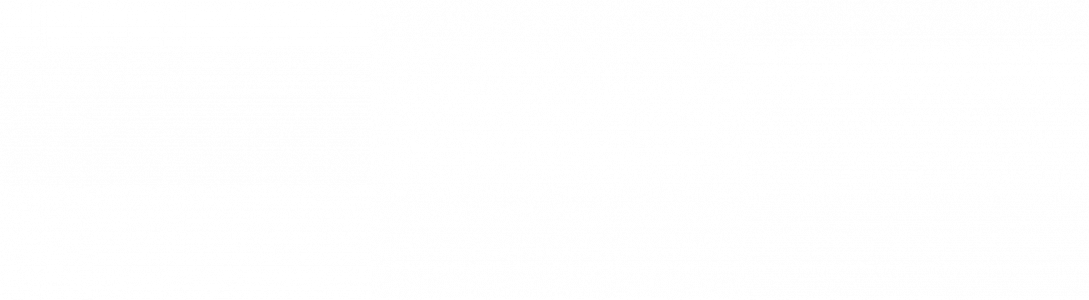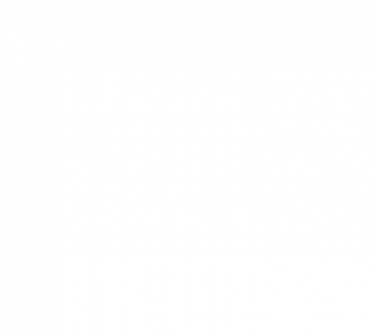– Armando Zerolo Durán –
Corría el año 2001 y el que escribe era por entonces un entusiasta europeísta poco contagiado de un extendido euroescepticismo. En enero los alumnos de “Derecho Comunitario” comenzábamos un Posgrado en la prestigiosa facultad de Sciences Po de París especializado en Derecho Político y Económico de la Unión Europea. En una de aquellas aulas del aristocrático séptimo barrio de París, de imponentes techos y enormes ventanas que evocaban, en la sugestionable mente de un chaval universitario, los salones dieciochescos donde se tejió la cultura universal de la Europa ilustrada, allí, en una de aquellas enormes salas, nos encontrábamos un reducido número de estudiantes europeos. De Portugal, Italia y España principalmente, y todos con un sueño europeo común en la mente.
Recuerdo aquel momento en el que se abrió el enorme portón del aula, crujió la tarima de madera añeja del suelo y entró José Vidal-Beneyto para presentarnos el curso. Iba a hablarnos de “integración europea”, de lo mismo que ahora queremos disertar nosotros. Nos preguntó retóricamente por el tema, es decir, sin esperar ninguna respuesta, y después nos pidió que sacásemos las monedas que llevábamos en el bolsillo. Eran extrañas para nosotros, relucientes, recién salidas de la Fábrica de Moneda y Timbre. Teníamos la suerte de estrenar el euro que había entrado en circulación hacía apenas una semana. En las monedas puestas sobre la mesa había caras cervantinas, el Hombre de Vitrubio o el sello real de Portugal, entre otras. “¿Y sabéis cuál es el fin de la integración europea? –nos preguntó- Que lo que ahora en vuestros bolsillos son identidades nacionales, acabe siendo una única identidad europea resultado de la mezcla de todas esas monedas.” Se trataba de mezclar las identidades nacionales, de olvidarlas, para crear una nueva y única identidad. Eso, al menos, es lo que entendimos de aquella charla introductoria.
La Unión Económica y Monetaria, la PAC, la Libre Circulación, y otras tantas políticas europeístas encaminadas, en último término, a “construir” una identidad nacional-europea. A eso dedicamos aquellos maravillosos meses en una de las mejores Universidades y con los mejores especialistas del momento. Nos abrió la mente, conocimos personas, países, culturas y métodos diferentes que, misteriosamente, nos eran familiares, como algo deseado para terminar de completar nuestra propia identidad. La persona se construye en su relación con el Mundo, y la ley según la cual “cuanto más mundo, más persona, y cuanto más persona, más mundo”, se cumplía en nosotros. Teníamos una identidad personal más definida gracias a aquellas relaciones que ampliaron nuestros horizontes hacia límites insospechados. Nos hicimos un poco más personas y, como dirían los ilustrados que poblaban los salones del vecino Boulevard Saint-Michel, “menos bestias”.
Pero en nosotros se desarrollaba también el germen del euroescepticismo al calor de aquel sinfín de políticas tecnocráticas que poco hablaban de la grandeza de Europa.
¿Cómo es posible hablar de una Europa común cuya identidad sea como un totum revolutum de monedas en un bolsillo? Ya entonces nos parecía que difícilmente nuestros amigos portugueses dejarían de serlo para empezar a ser “europeos” y que nosotros, los españoles, no podríamos borrar de nuestros rostros el êthos español. No nos parecía creíble, pero tampoco deseable. Nos gustaba el acento de los italianos, la precisa pronunciación de los portugueses, encantadores de la palabra y nuestra forma española de estar juntos. Nos gustaban la cultura y los hábitos de cada uno, y nos resistíamos a ser apátridas en una “súper-nación”. “Pepín” Vidal-Beneyto no entró con buen pie en nuestras vidas europeístas, pero tampoco las políticas europeas nos ayudaron mucho en nuestro periplo. Lejos de orientarnos, actuaban más bien como cantos de sirena que nos atraían hacia un destino no previsto. El mercado de las telecomunicaciones, la libre competencia, la intervención en la agricultura, o las Instituciones europeas nos engatusaban con importantes puestos y salarios, pero no sembraban en nuestro corazón un amor por Europa. Llegamos siendo europeístas y, después de seis meses de Posgrado (DESUP), salimos, los unos con corazón de tecnócratas, y los otros euroescépcticos.
Esto fue hace dieciocho años y la pregunta sobre la identidad europea sigue vigente y, si cabe, aun más acuciante. En ese tiempo, recorriendo el mundo rural que, como decía Ortega y Gasset, es el origen de esta Europa, es fácil percibir un cierto malestar de los agricultores al tiempo que se ha generado una dependencia de los productores con las subvenciones. “Europa se ha cargado el trigo candeal y ahora nos traen de allí arriba esos granos gordos como uñas de pulgar que no saben a nada” o “la remolacha ya no vale nada y se han llevado de aquí el azúcar”, son afirmaciones que, mejor o peor fundadas, circulan entre los agricultores mayores (porque los jóvenes no están o no se les ve). Los fondos FEDER quedan lejos de sus discursos, las carreteras por las que circulan sus camiones no están en sus argumentos, el lustre de los edificios que son parte de su identidad y que atraen a visitantes tampoco. Los más de sesenta años de paz y estabilidad institucional solo se mencionan en alguna columna de expertos o en algún aula universitaria.
En la calle, en el campo y en las grandes autopistas “FEDER” circulan corazones escépticos que sienten “Europa” como un conjunto de “expertos”, tecnócratas al servicio de un soberano que vive en un castillo llamado “Bruselas” y al que temen por su “derecho de pernada”. Un mito, sí, es verdad, pero un mito que domina la opinión pública. Hoy se habla de “relato”, y el relato no lo están elaborando los europeístas. Hay un malestar, un desapego y los ciudadanos europeos van detrás de cualquier Robin Hood, como las ratas detrás del flautista de Hamelin, escuchando las melodías más variopintas y encandiladoras.
No se ha producido la “Europa-bolsillo” de Vidal-Beneyto porque ese utilitarismo no mueve los corazones de nadie. Solo el sentido de pertenencia a un pueblo concreto puede abrirnos a un universo más amplio. A Europa se llega a través de los pueblos. Es el camino que recorrieron Cicerón, Santo Tomás, San Ignacio y los peregrinos de una Europa que estaba lejos de la grandeza que tiene en nuestros días. Por esta razón el mensaje “de arriba” es como agua de verano, que no empapa los campos de Europa. Es necesario cuidar el mundo rural, potenciar la economía local, fomentar la vida política de los pueblos y detener el éxodo hacia las grandes ciudades. Europa nació del mundo rural, es una cultura de campo, y solo cuidándola se podrá cuidar a sí misma.
Armando Zerolo Durán. Profesor de la Universidad CEU San Pablo.