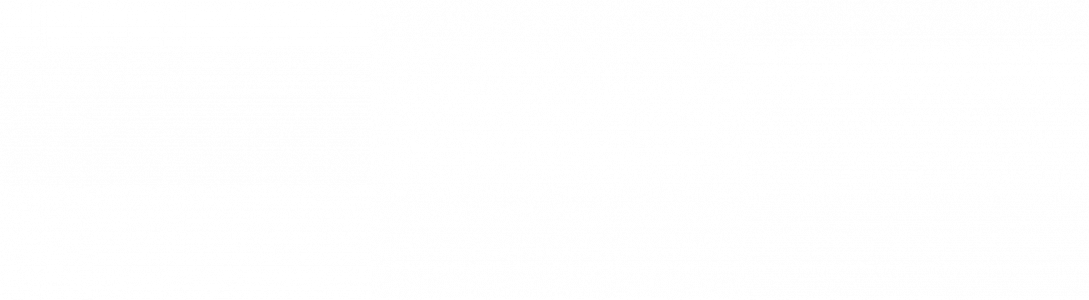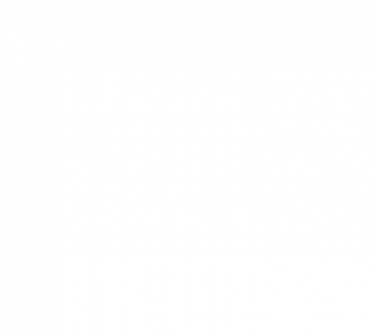– Ramón Clemente Pérez Valiente –
Europa y, más concretamente, la Unión Europea viven actualmente tiempos convulsos. Los recortes de libertades públicas en territorios como Hungría y Polonia, los cada vez más frecuentes conflictos surgidos a raíz de la convivencia entre diferentes religiones en lugares como Bélgica o Francia o, sin ir más lejos, el auge de las formaciones políticas de naturaleza populista constituyen una auténtica ola de desafíos que las instituciones comunitarias deben afrontar con urgencia y que, tal y como se puede observar, no afectan únicamente a los países más pequeños o recientemente
incorporados a la Unión sino también a los estados con una tradición europeísta consolidada.
Ahora bien y a pesar de su importancia, resulta fundamental subrayar que esta serie de retos pueden ser difícilmente comparados con aquellos tiempos oscuros que obligaron a hasta seis territorios soberanos del Viejo Continente, liderados por pensadores de la talla de Jean Monnet, a ceder parte de sus poderes para conformar una iniciática Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) con el único objetivo de evitar ciertos errores del pasado, como la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, siete décadas después de su fundación, la Unión Europea se ve abocada ahora a un escenario crucial en que los veintisiete se encuentran obligados a elegir entre dejarse arrastrar por corrientes ideológicas que rememoran el pasado o, contrariamente, enarbolar la bandera de los Derechos Humanos, de la libertad y de la tolerancia.
La comunidad europea actual es mucho más que un entramado institucional, un mercado interior o una cesión de soberanía a favor de un bien común. La Unión Europea es, además y sobre todo, un espacio para el aprendizaje mutuo, para la conversación entre diferentes, pese a los envites de ciertas corrientes, como las previamente referenciadas. Precisamente por ello, la creación de una
suerte de Observatorio de Valores Europeos de la Unión Europea, similar al creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) — si bien, a pesar de contar con el mismo objetivo que la
UE, su idiosincrasia resulta diferente —, podría constituir una buena herramienta a favor de los derechos y valores puramente europeos. Una institución centralizada e, incluso, con oficinas
repartidas entre los veintisiete cuyo objetivo no sea castigar, no sea sancionar, sino prevenir a través de la educación y de la formación a los más jóvenes contra los delitos de odio y a favor de conceptos de la talla de la democracia, la igualdad o la solidaridad.
La comunidad europea actual es mucho más que un entramado institucional, un mercado interior o una cesión de soberanía a favor de un bien común.
Educar de manera completa, integral y desde las edades más tempranas resulta fundamental en cualquier ámbito de la vida cotidiana y, también, en relación con los Derechos Humanos. Si sigue esta misma línea, la Unión Europea podría igualmente poner en marcha un ambicioso programa de aprendizaje, de educación y de formación entre los territorios miembros en aras de evitar delitos homófobos, xenófobos o de cualquier otro tipo, sin distinciones, aprovechándose, además, de las grandes ventajas que proporcionan sistemas como las nuevas tecnologías, a modo de ejemplo. Colegios, oficinas de trabajo o universidades se convertirían en flamantes escenarios en que formar a la ciudadanía europea de todas las edades en la defensa, en la lucha por los valores europeos en tanto en cuanto la educación o, en su defecto, su ausencia se encuentran en la base de cualquier bien
o de cualquier mal, respectivamente.
En definitiva y en resumidas cuentas, este par de medidas pueden ser correctas o no, pueden ser más eficaces o menos, pueden estar más alejadas de la realidad o más próximas a ella. Se opte por la fórmula que se opte, la Unión Europea — y, con ella, su ciudadanía, sus dirigentes públicos y sus sistemas políticos, económicos y sociales — no debe olvidar nunca su aspiración principal: consolidar la paz, enarbolar los Derechos Humanos en consonancia con los valores esencialmente europeístas y evitar cualquier posible perjuicio sobre el conjunto de la población de los veintisiete, sin diferenciar por género, ideología, orientación sexual o religión. “Nosotros no coaligamos estados; unimos a las personas”, afirmó Jean Monnet en los inicios de aquella endeble CECA que, setenta años después, se puede denominar orgullosamente Unión Europea y se erige como una organización de carácter supranacional históricamente paradigmática por su éxito.
Ramón Clemente Pérez Valiente, estudiante de doble grado en Periodismo y Ciencias Políticas en la Universidad CEU Cardenal Herrera.