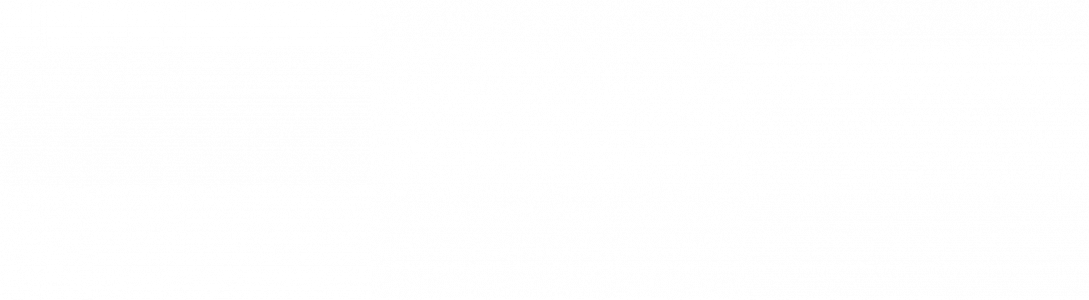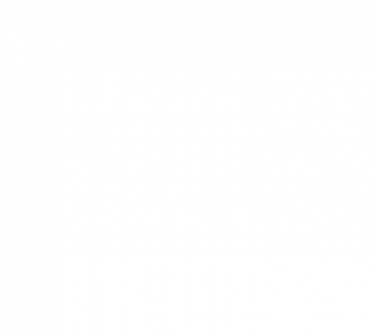– Fernando García de Cortázar –
Vivimos tiempos difíciles. Tiempos en que se cuestiona la continuidad misma de España. Tiempos en que se abren las costuras de nuestra nación y se resiente nuestra convivencia. Tiempos en que al daño causado por la crisis económica que vamos dejando atrás se ha sumado el debilitamiento de la voluntad colectiva que sustenta las instituciones nacionales. No es la primera vez que la idea de España entra en crisis. La heridas del 98 también llevaron a políticos e intelectuales a preguntarse por el ser de nuestra nación. La diferencia es que, entonces, se trataba de una crisis de modernización, a la que intentaron curar los regeneracionistas de Costa, los catalanes de Polavieja y Cambó, los conservadores de Silvela, los europeístas del 14 con Ortega y Azaña a la cabeza…, y otros muchos pensadores comprometidos, dispuestos a afrontar los desafíos de su tiempo con una elegancia y un rigor que todavía nos aleccionan y conmueven. Y siempre, siempre, desde un amor irrenunciable a España que no hay que confundir con el nacionalismo de orejeras, plaga incurable del mundo moderno.
Si convocara aquí y ahora a todos los intelectuales que dieron lo mejor de sí mismos en aquella hora grave de España sus sombras nos pondrían a salvo del desánimo. Sus reflexiones, su coraje cívico, su valentía intelectual y su absoluta falta de frivolidad llenan bibliotecas enteras. Y por tanto, no me extenderé en ellas.
Pero sí quiero compartir con ustedes el afán por despertar un sano sentimiento nacional que impulsó la propuesta más bella de aquella época: las misiones pedagógicas, ideadas por Manuel Bartolomé Cossío con ayuda de algunos de los miembros más destacados de la generación del 27. Qué ejemplo de amor a la tierra donde uno vio la luz. Qué pasión por la custodia e irradiación de la cultura. Y qué visión más acertada. Porque aquellos intelectuales comprometidos con su tiempo – cuyo fracaso más terrible sería el drama de una guerra civil – supieron ver que para consolidar la nación española no bastaba con el reformismo social y la democratización política. Debía crearse algo más. Algo que precedía a esos proyectos. Algo que debía acompañarlos necesariamente. Un patriotismo cultural. Había que despertar en los españoles una admiración sana por su país a través de la recuperación y divulgación de las grandes expresiones literarias y artísticas que se habían producido en él, a través de una herencia de siglos de la que sentirse generosamente orgullosos. Porque para ellos – ¡y cuánta razón tenían! – la patria no era sólo las banderas, los himnos y los discursos sobre sus héroes. Ni era sólo los lugares y personas que pueblan los recuerdos y los tiñen de melancolía. También era un puente romano o el esbelto campanario de una iglesia románica, un bisonte que se retuerce en imposible escorzo en una oscura cueva o un cuadro de El Greco. Y por supuesto, las palabras de quienes inyectaron torrentes de genio y de fantasía a una lengua que aún bulle rebosante de juventud en el mundo entero.
En estos tiempos de crisis, conviene repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. España no es un país de desguace ni de fin de raza. No lo fue en tiempos pasados, ni siquiera cuando la literatura se tendió sobre el campo ensangrentado de la guerra civil. Y no lo es hoy. España no es un invento ni un simple trámite legal cumplimentado en 1978, sino el fruto de una larga tradición, de un prolongado hermanamiento, de un enriquecedor proceso de mestizaje y de un ímpetu cultural como pocos países han tenido.
Hispania, Toledo, Al Andalus, Sefarad, América… Se ha escrito muchas veces que el nuestro es el país de todas las culturas. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Diversidad, aluvión, contagio, préstamo…, son palabras de la hermosa lengua tallada por Nebrija que sirven para describir su historia.
Porque, sí, el tiempo es lo que otorga hondura a España, a la que han entregado su savia mejor todos los pueblos, culturas y dioses que han sido algo en la historia del Mediterráneo, madre y cuna de la cultura occidental. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, judíos… Todos pasaron por la península ibérica. De todos ellos quedan testimonios que ni los siglos ni la mano del hombre han podido erradicar. No sólo fósiles y ruinas, sino murallas, torres, mezquitas, caminos, palacios, trazados urbanos que sobreviven casi intactos, que forman parte de la cotidianidad del ciudadano de hoy.
Decía Hemingway que España tiene tanto patrimonio que lleva ocho siglos destruyéndolo y todavía le queda. Posiblemente la anécdota sea apócrifa. Pero refleja perfectamente la insólita variedad, abundancia y calidad de tesoros artísticos que se conservan en nuestro país. Y es que si la naturaleza es honda y sorprendente, ancha y múltiple, con tantos y tantos contrastes, el paso de la historia no lo es menos. Y tampoco las voces plurales que nos interpelan desde el pasado, tendiendo puentes entre gentes distintas, iluminando retazos de épocas, uniéndonos por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan.
Después de todo, siempre llega el día en que tal o cual gobernante cae en el olvido, y mientras los decretos y las leyes pasan, incluso mientras la mala hierba de la intolerancia se seca, la voz de la Cultura con mayúsculas sigue resonando en nuestros oídos, sumiéndonos en el sueño de la belleza, haciéndonos gozar, sufrir, sorprendiéndonos. Hoy nadie se acuerda de los pequeños reyezuelos de taifas que hicieron imposible la vida del irreductible Ibn Hazm de Córdoba, pero su libro El collar de la paloma sigue conservando enseñanzas inolvidables sobre el amor humano, del mismo modo que las composiciones polifónicas de Tomás Luis de Victoria nos descubren el anhelo divino de la sociedad del siglo XVI, aquellos tiempos recios de los que hablaba santa Teresa.
Nosotros seríamos peores de lo que somos sin ese inmenso tesoro de ideas, formas artísticas y fantasías literarias que dan rostro a la mejor de las historias de España. Europa misma sería muy distinta sin Séneca, san Isidoro de Sevilla, Alfonso X y los traductores de Toledo, san Juan de la Cruz y Cervantes, Velázquez o Goya , Machado o Blas de Otero… sin ese legado que se traduce también en ciudades como Toledo, Córdoba o Santiago de Compostela. O como en ésta de Cáceres, en cuyos evocadores palacios e iglesias la imaginación no tiene que hacer nada para soñar con aquellos conquistadores que navegaron a ciegas, sojuzgaron reinos, fatigaron los desiertos y las montañas, fundaron templos y urbes. Y que, con sus alforjas, espadas y caballos, llevaron al Nuevo Mundo a Grecia, Roma, el cristianismo y su cultura , el Renacimiento, la lengua de Góngora y Quevedo.
La conquista de América fue violenta, como todas las conquistas, desde luego. Pero cambió el mundo y provocó trascendentales preguntas que ningún conquistador se había planteado antes, que ninguna colonización había querido abordar, impulsando la lucha por la justicia en América que arranca de las pioneras Leyes de Burgos y una de las más fecundas aventuras intelectuales de la Humanidad que tendría su epicentro , a orillas del río Tormes, en Salamanca.
¡Salamanca! ¡Qué decir de ella! ¡Qué añadir que no rechine como disco rayado! Plaza Mayor del saber, ciudad renacentista por excelencia, memoria viva del Siglo de Oro …¡ah no se puede ser más bella ! Permítanme tomar prestado el asombro de la galdosiana miss Fly, el intrépido personaje de La batalla de Arapiles, para ilustrar el modo en que la belleza monumental de la antigua urbe se troca en emocionas hondas: “¡Qué hermosa ciudad! – exclama miss Fly, sorprendida ante la indiferencia de Gabriel Araceli – Todo aquí respira la grandeza de una edad gloriosa e ilustre. ¡Cuán excelsos, cuán poderosos no han sido los sentimientos que han necesitado tanta, tantísima piedra para manifestarse! ¿Para vos no dicen nada esas altas torres, esas largas ojivas, esos techos, esos gigantes que alzan sus manos hacia el cielo, esas dos catedrales, la una anciana y de rodillas, arrugada, inválida, agazapada contra el suelo y al arrimo de su hija; la otra, flamante y en pie, inmensa, hermosa, lozana, respirando vida en su robusta mole? ¿Para vos no dicen nada esos cien colegios y conventos, obra de la ciencia y de la piedra reunidas? ¿Y esos palacios de los grandes señores, esas paredes llenas de escudos y rejas, indicios de soberbia y precaución? ¡Dichosa edad aquella en que el alma ha encontrado siempre de qué alimentar su insaciable hambre!”.
Salamanca… ¡Cómo, cómo no emocionarse ante el cúmulo de vida y literatura que atesoran sus piedras, cómo no sentir el impacto de la historia! “Luz de España y de la cristiandad”, la llamó fray Luis de León. “Maestra de España y de la civilización”, dijo Unamuno. La ciudad del Tormes es, junto a Alcalá de Henares, la universidad histórica de España. Desde que Alfonso IX de León, emulando a su primo Alfonso VIII de Castilla, estableciera la primera escuela salmantina en 1218, sus concurridas aulas fueron la meta de miles de estudiantes peninsulares y extranjeros. Y hoy entre las paredes de sus edificios renacentistas y barrocos aún retumban los ecos de los más brillantes pensadores de que pueda enorgullecerse la cultura hispana, desde el “Decíamos ayer” de fray Luis de León al “Venceréis, pero no convenceréis” de don Miguel de Unamuno.
Niña mimada de reyes y pontífices, la universidad salmantina vivió su mayor momento de esplendor entre 1480 y 1580. La cultura, en aquella época, salía a borbotones de las aulas y las calles de la ciudad eran un amasijo democrático donde podían encontrarse futuros arzobispos, sabios humanistas y hombres de leyes, aventureros listos para zarpar al Nuevo Mundo y capitanes de Flandes, profundos teólogos y poetas de pose clásica, busconas y pícaros doctorados en la truhanería de los bajos fondos.
De muchos de ellos, la mayoría, apenas queda el rastro. Otros, unos pocos, dejaron de tal modo su huella en la historia que sus nombres permanecen en la memoria de todos. Son Colón y fray Diego de Deza debatiendo planes de navegación en el convento de San Esteban. Son el bachiller Fernando de Rojas paseando por las Tenerías, donde trascurre la acción de su tragicomedia de Calixto y Melibea, e Ignacio de Loyola yendo preso a los calabozos del Santo Oficio. Son fray Luis de León escribiendo la Noche serena o traduciendo en secreto el Cantar de los Cantares y Francisco Salinas, el músico ciego, vistiendo el aire de serenidad y hermosura… Son la leyenda que fue vida, el estremecimiento cultural del que nos hablan Cervantes, Lope de Vega y tantos otros. El propio valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares, completó sus estudios en Salamanca. Y en su lecho de muerte, las últimas palabras que se le oyeron decir fueron: “Cuando yo era rector… cuando yo era rector…”
La ciudad del Tormes fue el espejo en el que se miraron las buenas letras del Siglo de Oro. Y por encima de todo, uno de los principales viveros del pensamiento europeo del siglo XVI. Corrían los años de la conquista de América y de las resonantes victorias de los tercios en el Viejo Continente; y en las cátedras de la universidad salmantina se discutía de lo divino y de lo humano, tratando de dar explicación a los graves problemas políticos, morales, económicos y religiosos suscitados por la epopeya americana o la Reforma luterana. Discusiones y debates que tenían siempre en la teología su punto de partida, al verse en ella el único camino para estudiar integralmente al hombre.
Muchos, la gran mayoría de los españoles lo desconoce, pero no hay Escuela en el mundo que pueda compararse por su influencia internacional a la de Salamanca en cuanto a la definición de un pensamiento recio de derivaciones científicas, jurídicas, económicas y sociológicas, las más de las veces propagadas por pensadores extranjeros. Habría que dirigir la mirada a la Academia de Atenas fundada por Platón y considerada un antecedente de las universidades para medir el alcance de la Escuela de Salamanca.
Muchos españoles también ignoran que los murales de Joaquín María Sert que decoran el Palacio de las Naciones de Ginebra, la sede de la extinta Sociedad de Naciones, se inspiran directamente en la vocación humanista de los juristas y teólogos que desde la Salamanca del siglo XVI reflexionaron sobre la conquista de América y los derechos de los indígenas, inventando para el mundo un nuevo orden moral vertebrado por la libertad e igualdad entre los pueblos.
Salmantica docet. Salamanca enseña… Y en verdad la ciudad del Tormes podía estar segura de contar con los mejores. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Diego de Sotomayor, Francisco Suárez y otros enriquecieron el pensamiento teológico y lo derivaron hacia cuestiones jurídicas, origen del moderno derecho internacional y de gentes. Tomás de Mercado y Martín de Azpilcueta pusieron los cimientos para el estudio matemático de la inflación provocada por los metales preciosos procedentes de América. El jesuita Juan de Mariana, preocupado lo mismo en denunciar las alteraciones de la moneda del duque de Lerma y sus ministros que de ensalzar la monarquía como medio para afirmar la paz en el interior y el crecimiento en el exterior, avisó del riesgo de la tiranía en su libro De rege et regis institutione .Y el agustino Fray Luis de León, autor de algunos de los más bellos versos escritos en lengua castellana, figura insigne de la rama poética de la Escuela de Salamanca.
No puede olvidarse tampoco que el Concilio de Trento fue obra, en parte, de la Escuela de Salamanca, cuyo sabios disputaron, y mucho, a propósito de la libertad humana, con acusaciones de herejía entre jesuitas y dominicos que habrían de llegar al Vaticano.
Al pie de tus sillares, Salamanca,
de las cosechas del pensar tranquilo
que año tras año maduró en tus aulas,
duerme el recuerdo”
escribió Unamuno, que tantas bellas páginas dedicó a reflexionar sobre el ser de España. Un país diferente ante Europa, siendo plenamente europeo, y diferente, con mil rostros, ante sí mismo, múltiple en el pasado y también en el presente, con un legado cultural a cuestas como pocos. No sólo geografía. Paisaje con historia. Cambio y permanencia. “Nuestra invención y nuestro amor – que escribiera Jorge Guillén – pese a los pusilánimes, pese a las hecatombes, entre ruinas y fábulas, con luces de ponientes, hacia noches y auroras”.
¿Dónde, dónde nos encontraríamos ahora, con qué seguridad en nosotros mismos afrontaríamos los problemas actuales, si los esfuerzos por dotarnos de un patriotismo cultural no hubieran sido destruidos por la guerra civil del 36, dilapidados por la escisión radical entre los españoles y hacinados en estos años de democracia en un espacio de perezosa irresponsabilidad? Hoy queda clara la lección del alto precio a pagar cuando se depone la fuerza de nuestra cultura, el vigor de nuestro significado histórico, cuando reducimos nuestra nación a un mero espacio legal . Aprendamos de los errores. Sólo así podrá salvarse esta época, ardua para la fraternidad, ardua para la cultura, ardua para la belleza, ardua para la supervivencia de cuanto amamos ahora y desde el principio hemos amado. Vivamos en el ejemplo de los generosos personajes del Galdós de los primeros Episodios Nacionales, hombres y mujeres que nunca sucumbieron al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Porque si seguimos soñando, si seguimos creyendo en el futuro a la vista del pasado, conscientes de la valiosa herencia de siglos, que atesoramos nuestra historia será siempre una historia inacabada, la historia de una nación viva.
Convencido de ello vienen en mi ayuda las palabras de una bilbaína de nacimiento, aunque madrileña de adopción y devota de los pueblos de Castilla y de Extremadura, Ángela Figuera, que dirige un canto rabioso de amor a España en su belleza, emocionante ejemplo de patriotismo cultural.
Con los ojos cerrados, con los puños cerrados, con la boca cerrada, España, canto tu belleza.
Y con la pluma ardiendo y con la pluma loca de amor rabioso canto y firmo.
Belleza sobre ti y en tus entrañas de miel y granito, y en tu cielo,
y en tus encadenadas cordilleras y en tus encadenados hombres, canto.
De siglo en siglo con tus ríos dulces, puertos alegres, míticas ciudades, piedras labradas,
torreones, claustros, palacios, catedrales y conventos, pueblos de tierra, cementerios míseros,
huertos, jardines, patios y zaguanes, cristos sangrientos, sonrosadas vírgenes, lanzas y escudos,
cálices y códices; de siglo en siglo con cincel y gubia, con mística y ascética y pinceles,
con el arado, el yunque y el martillo, la pluma y los telares me has llegado…
Yo también digo con emoción y razón ¡España me has llegado!
Fernando García de Cortázar. Premio Nacional de Historia 2008.
** Por cortesía del autor, reproducimos aquí el texto íntegro de la conferencia magistral de Fernando García de Cortázar en la clausura del Congreso Internacional ‘Carlos V, Vitoria y Erasmo en Yuste’, organizado por el Instituto Universitario de Estudios Europeos, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Universidad de Salamanca.