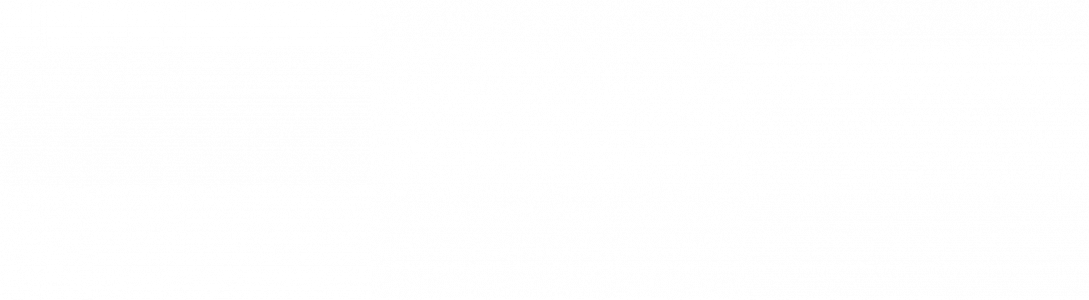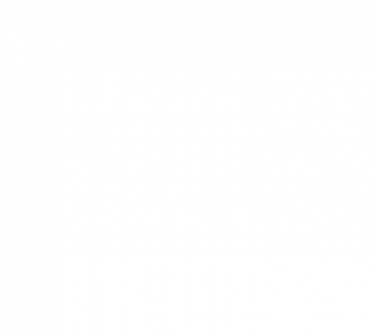– Ricardo Calleja –
¿Cuáles son los valores europeos? ¿Qué relación tienen con el cristianismo? ¿Podemos hablar de una identidad cristiana de Europa y -más en concreto- del proyecto de integración europeo? ¿Qué implicaciones debería tener esa identidad cristiana para el futuro de la Unión Europea? ¿No será más bien que el progreso de los valores europeos exige precisamente el retroceso de los valores cristianos, o al menos de las formas históricas de religiosidad y orden social propias del cristianismo europeo?
Todas estas preguntas tuvieron su último momento de atención pública durante los debates en torno a la referencia a las raíces cristianas de Europa en el fallido proyecto de Constitución Europea. Pero siguen estando plenamente vigentes. Una vez ejecutado el Brexit, y creados los instrumentos para capear el temporal económico provocado por la pandemia, pienso que la gran tensión que enfrenta el continente es precisamente la generada por estas preguntas. Se trata de una encrucijada que afrontan las sociedades occidentales ante la emergencia de una nueva moral pública, por un lado; y de formas iliberales o populistas de identidad nacional. Esto en Europa se traduce también en un desencuentro entre ciertas maneras de interpretar la identidad cristiana que entra en tensión con los valores europeos, tal como son interpretados por las instituciones de la Unión.
Pero antes de desentrañar estos conflictos, me gustaría hacer algunas clarificaciones sobre el sentido de la pregunta por los valores y la identidad cristiana en relación con Europa.
¿Europa cristiana? Tres episodios históricos
La relación de Europa con el cristianismo tiene, hasta el escenario actual, tres grandes episodios: el nacimiento de la civilización cristiana en la cuenca mediterránea; la Europa de los estados y las naciones; el proyecto de integración europea. A su vez, existen tres grandes narrativas sobre las raíces cristianas de Europa, que relacionan de modo diverso estos tres episodios. Podemos denominarlas -en una evidente simplificación y con terminología discutible- la narrativa ilustrada, la reaccionaria y la democristiana.
Es un lugar común afirmar que la civilización cristiana occidental nace de tres fuentes: la filosofía griega, el derecho romano, la religión y la moral cristianas. La irrupción del Islam en el sur del Mediterráneo y la escisión del oriente cristiano, determinaron los retos culturales y geopolíticos del occidente cristiano hasta la expansión por los mares, hacia el extremo oriente y el nuevo hemisferio. En este punto coinciden -en sus líneas generales- las tres narrativas históricas.
El orden religioso, político y social de esa Res Publica Christiana se vio definitivamente cercenado por la ruptura protestante, acompañada de otros muchos fenómenos, que alumbraron la Europa de los Estados, que después de las revoluciones liberales y democráticas se transmutó en la Europa de las naciones. Precisamente en el contexto de los autores ilustrados surgió la idea de un proyecto federativo de esas naciones, desprovisto de connotaciones imperiales y teológicas.
Esta Europa de los Estados es un resultado de la ruptura de la unidad religiosa del continente, y parece en ese sentido “menos cristiana” que la llamada “cristiandad”, en todo caso es sin duda menos “católica”. Esto para la narrativa reaccionaria es negativo, pero puede leerse también -así lo hace el relato democristiano- como una profundización en principios cristianos de secularización, igualdad y libertad, frente a formas contingentes históricas de la cristiandad y el imperio, que solo desaparecieron con la primera guerra mundial. Aunque no es infrecuente otra lectura: la ilustrada, que ve el proceso de secularización como algo fundamentalmente positivo, precisamente porque supone el abandono de ciertos principios sociales cristianos.
La segunda guerra mundial supuso el derrumbe de esta Europa de estados y naciones y abrió la oportunidad para un nuevo episodio. Con una doble inspiración muy explícita en los proyectos ilustrados y en una cierta restauración del sentido del orden cristiano en sentido democristiano, se puso en marcha el proyecto de integración europeo. Esa iniciativa cabe interpretarla no solo como un proyecto cristiano (de hecho realizado en buena medida por creyentes), sino incluso como “más cristiana” que su precedente: la Europa de Estados y naciones. Por no hablar de su alternativa concreta: la Europa comunista.
Desde un punto de vista cristiano, el proceso de integración europea podría interpretarse como una reversión de la descristianización del continente. Incluso se concebía como un cierto cénit de la civilización cristiana e ilustrada: un espacio de paz, justicia, libertad y prosperidad, donde las naciones europeas -pero también las iglesias- se someterían a las comunes exigencias del sometimiento al Derecho y a la democracia liberal. Como es obvio, para un relato reaccionario, esta Europa es un error ilustrado, un paso sibilino hacia la secularización total de nuestras sociedades.
El escenario actual
En sus propios términos, la historia del proyecto de integración europea ha sido un éxito rotundo. Junto a muchas otras fuentes de tensión creativa -territoriales, culturales, económicas, etc.- la relación con los valores cristianos ha sido un punto de contraste habitual. Los obispos de Roma han sido particularmente activos durante años en reivindicar las raíces cristianas de Europa como la verdadera alma del proyecto. A rebufo, muchos autores han hecho aportaciones significativas -históricas, filosóficas, sociológicas- a la interpretación de Europa como un proyecto cristiano. Pero ni unos ni otros han podido evitar los efectos de una secularización masiva, que se ha manifestado no solo en una pérdida de presencia de las iglesias y comunidades cristianas, sino también en un cambio en la fuente última de la moralidad pública y de la obligatoriedad del Derecho.
Efectivamente, en el contexto europeo, la afirmación de los derechos individuales y los demás principios del liberalismo político -expresivas de un cierto consenso moral de post-guerra- tienen hoy una creciente interpretación progresista: en la definición de la identidad individual, en la educación, la configuración de la familia y el matrimonio, el derecho a la vida propio y ajeno, el papel de la religión y de sus símbolos en la vida pública. Esto provoca una viva sensación de ajenidad en quienes defendían una lectura democristiana del proceso de integración europeo.
¿Europeos en vez de qué?
Para comprender el escenario actual, sin limitarnos a repetir las discusiones y dilemas del pasado, puede ser útil responder a la pregunta: somos europeos ¿en vez de qué? Es preciso levantar acta de las alternativas concretas del presente, tanto al proyecto europeo en general, como a su inspiración moral y espiritual.
Somos europeos -liberales, democráticos- en vez de pueblos sometidos al despotismo de líderes fuertes o de partidos. Somos europeos -ponemos por delante el bien común de la colaboración supranacional por encima de los intereses egoístas- en vez de nacionalistas. Somos europeos -solidarios, culturalmente muy diversos, inclinados a regular- en vez de ser norteamericanos. Somos europeos -seculares, abiertos, diversos e inclusivos- en vez de sociedades configuradas por fundamentalismos religiosos y estructuras sociales patriarcales.
Así definido, nuestro ser europeo hoy: ¿significa que somos europeos en vez de cristianos? Para los fundadores de Europa y varias generaciones, ser cristiano no suponía un problema para ser europeo. Y viceversa. Pero esto está cambiando desde que se excluyó la referencia explícita a la inspiración cristiana en la Constitución. En los últimos años esta tensión crece, con el auge de esa nueva moralidad pública a la que ya he hecho referencia, que abraza causas nuevas -las de la diversidad e inclusión de identidades victimizadas- que exigen revisar la historia, redefinir instituciones básicas y el modo de educar a las nuevas generaciones. Y con el crecimiento de nuevas síntesis políticas de inspiración -al menos retórica- en los principios cristianos.
Para esta nueva moral, ser europeo es valioso si significa ser feminista en vez de patriarcal. Ser verde e innovador, en vez de mantener las viejas estructuras productivas. Ser emancipatorio, en vez de reconocer límites a la propia libertad y vínculos previos al ejercicio de la autonomía. Ser tecnocrático en vez de populista.
Europa, vista desde esta nueva moralidad, quizá no sea una sociedad tan justa como pensamos, solo porque tenga instituciones políticas liberales. Quizá esas mismas instituciones están en riesgo, en el plano nacional y supranacional, precisamente por la permanencia o reaparición de formas antiguas de ser europeo, asociadas a valores morales y sociales de cuño cristiano. Es preferible ser europeo a ser cristiano. Incluso algunos sostienen que es necesario dejar de ser cristiano para poder seguir siendo europeos.
¿Qué cristianismo?
Pero tampoco faltan desacuerdos en los modos de interpretar el cristianismo y su papel prescriptivo sobre las grandes políticas y decisiones en el ámbito europeo. Es decir, hay fuerzas que se llaman cristianas y que reivindican una Europa distinta a la actual.
Vemos en el Este de Europa y en algunos partidos y grupos intelectuales una reivindicación de otro modo de ser europeo, que se suele calificar de populista o de iliberal. Ser europeo es -para esos proyectos políticos- tener una nación en vez de sentirse cosmopolita. Ser europeo es estar orgulloso de la historia de la propia patria, en vez de derribar estatuas y cambiar nombres de calles. Ser europeo es ser cristiano en vez de musulmán. Ser europeo es apoyar la familia en su configuración tradicional y la natalidad en vez de promover estilos de vida propios del individualismo expresivo. Este posicionamiento va acompañado de un diagnóstico dramático: Europa está en peligro, y con ella los valores propios de la civilización occidental.
Pero frente a este modo de definir qué es ser europeo -como decía- hemos visto tomas de posición no solo apoyadas en los valores ilustrados, o en esa nueva moral postmoderna, sino también precisamente en los valores cristianos. Y esto lo han hecho autoridades tanto religiosas como políticas. Ser europeo -parecen decir- es ser cristiano y por tanto acoger a los refugiados, en vez de abandonarlos a su suerte. Ser europeo es ser cristiano y por tanto tener esperanza y apertura ante las nuevas poblaciones que inevitablemente se asentarán en nuestro territorio. Ser europeo es ser cristiano y por tanto amar a todos y no juzgar ni incidir en exceso en lo que separa, en vez de hacer guerras culturales contra los nuevos estilos de vida. Ser europeo es ser cristiano, y por tanto preocuparse ante todo de los necesitados, y no solo de los que pertenecen a la propia comunidad. No hace falta dejar de ser cristiano para ser europeo, basta no atarse a ese modo anticuado de ser cristiano.
Desde la Reforma no existe en Europa un monopolio efectivo en la determinación de qué implica ser cristiano. Pero dejando al margen sus consecuencias religiosas y políticas, en términos de moral pública, aquel cisma histórico no tuvo consecuencias más graves que la divergencia que se manifiesta hoy. Un cisma consecuencia de un proceso largo y complejo de secularización, ciertamente, pero marcado singularmente por la eclosión de la moral de mayo de 1968.
Caritas, Veritas
Difícilmente por tanto podemos resolver la cuestión sobre qué implica que Europa sea cristiana en términos prescriptivos (más allá de la descripción de acontecimientos del pasado).
Aún así, me gustaría acabar con un texto que permite identificar dos elementos que forman parte del núcleo del cristianismo y -por tanto- de esa identidad europea que vale la pena preservar. Me refiero a la verdad y al amor, a la caridad. Nadie mejor para expresar su interna relación -más allá de las aparentes contradicciones- que Benedicto XVI, el último papa europeo, en un texto que ha sido citado en alguna ocasión por el Papa Francisco:
“Por esta estrecha relación con la verdad, se puede reconocer a la caridad como expresión auténtica de humanidad y como elemento de importancia fundamental en las relaciones humanas, también las de carácter público. Sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico, que es a la vez «Agapé» y «Lógos»: Caridad y Verdad, Amor y Palabra.
“Puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su riqueza de valores, compartida y comunicada. En efecto, la verdad es «lógos» que crea «diá-logos» y, por tanto, comunicación y comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el lógos del amor: éste es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida la tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a comprender que la adhesión a los valores del cristianismo no es sólo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, peromarginales. De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal, en el diálogo entre saberes y operatividad”. (Caritas in Veritate, nn. 3 y 4).
Europa -me atrevo a concluir- es “hacer la verdad con caridad” como escribiera san Pablo. Una verdad que no es abstracta y ahistórica, que no es puramente instrumental y técnica. Y una caridad que no es mera empatía, que es un amor que no conoce límites pero que reconoce un orden. El orden de la verdad de nuestro ser: dependiente, arraigado y a la vez abierto. Y siempre necesitado de redención.
Ricardo Calleja, Doctor en Derecho y Profesor de Ética en IESE.