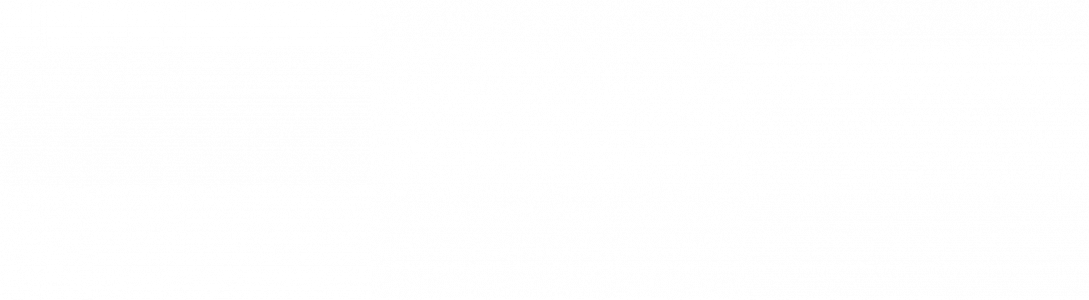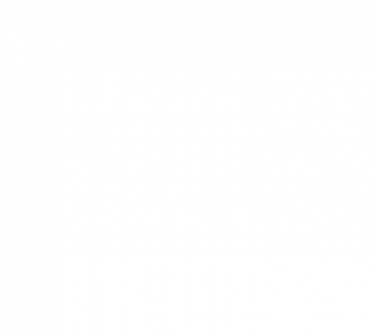– Alberto J. Gil Ibáñez –
Resulta obligado volver de vez en cuando a las preguntas fundamentales para comprobar dónde se encuentra y a dónde va la sociedad. Pues bien, ¿qué es Europa hoy? Sus instituciones supranacionales sin duda, su historia común de la que hay mucho para sentirse orgullosos. Pero, ¿existe una cultura europea que nos singularice respecto al resto? Ese algo que haría que cuando uno aterriza en un aeropuerto europeo, proveniente de otro continente, se dé cuenta de que realmente llega a algo especial que puede atraer o provocar rechazo. La cultura europea todavía puede colgarse orgullosa “a nivel macro” grandes medallas: en la música (Mozart, Beethoven, Bach, Haydn, Verdi…), en la literatura (Shakespeare, Cervantes, Dante, Lope…), en la pintura y escultura (Miguel Ángel, Goya, Picasso, El Bosco, Rafael…) e incluso, aunque a algunos moleste, en su base religiosa cristiana (sin ir más lejos, los diversos santos y santas y grandes teólogos). Sin embargo, ¿podemos hacer hoy lo mismo con igual consenso?
En todo caso, también existe otra definición de cultura “a nivel micro” que muestra el “normal way of living and doing” del europeo medio en cada momento histórico. ¿Existe a este nivel una cultura todavía que nos diferencie como europeos? Y lo que es más importante… ¿debe seguir existiendo? Hay una historia que se concentra en los avatares políticos y otra que desciende a la realidad de las costumbres privadas. La mayor parte de los libros de historia hablan de la primera porque es sobre la única que abundan documentos. La vida privada de millones de ciudadanos a menudo discurre o ha discurrido hasta tiempos recientes al margen o de forma paralela a la vida política. Incluso bajo dictaduras, el aparato del Estado no ha sido tan eficaz como para poder controlarlo todo, como si por un solo hombre cayera todo un Imperio, lo que muestra “la vana ilusión con que los pueblos esperan el milagro de que un hombre caiga o se levante; para no tomarse el trabajo de crear el milagro ellos mismos con su enmienda y con su sacrificio” (Cfr. Gregorio Marañón).
La cultura puede entenderse en este sentido como “el conjunto de valores, principios, creencias o sobreentendidos que permean, dirigen o sustentan implícita o explícitamente el funcionamiento de una sociedad”. Para Marvin Harris (por ejemplo, en Teorías sobre la cultura en la era postmoderna”, y en Antropología cultural), padre del materialismo cultural, la cultura sería “un modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento”, es decir, un sistema ordenado de actuar y pensar, transmitido socialmente de unas generaciones a otras, con el fin de hacer frente a las exigencias y potencialidades de la naturaleza humana.
¿Es esta cultura la misma en todos los sitios o… debe serlo? Desde el materialismo cultural, el mismo Harris ha simplificado las pulsiones de la naturaleza humana al hambre, sexo, temor y amor, siendo paralelamente el miedo, el conflicto y la ignorancia lo que impediría al ser humano ver la realidad tal cual es. Pero este planteamiento llevaría a una suerte de determinismo, pues dado que la naturaleza humana es la misma en todos los seres humanos y sus límites también, la cultura debería ser la misma en todas partes, lo que dista de ser cierto. Así, por ejemplo, en el mundo del derecho, donde la separación entre lo que exigen las normas (reglas “emic”) y el comportamiento real de las personas (reglas “etic”) varía de individuo a individuo y de cultura a cultura. En este mismo sentido, hemos defendido en otro artículo (“¿por qué fracasan los países? ¡No es sólo la economía, estúpido” El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 55, octubre 2015) que la base del éxito o fracaso de una sociedad se fundamenta precisamente en su cultura dominante más que en otros factores.
La cultura a este nivel tarda en crearse pero puede ser fácilmente destruida o cambiada, incluso sin que nos percatemos de ello. Requiere que se transmita de una generación a otra, mediante el aprendizaje, la enseñanza, la imitación y unos valores y objetivos compartidos. Mientras que la selección natural es lenta y rígida para los cambios, la selección cultural se caracteriza por su plasticidad, por sus cambios de ida y vuelta, dotados de frágil memoria. Por tanto, cambiar la cultura siempre afecta a la dimensión ética de un colectivo, pero también a aspectos más prácticos como al desarrollo (en la medida que lo facilita, lo impulsa, lo dificulta o lo impide) del potencial de los ciudadanos que viven, estudian y trabajan en un país. Es decir, al progreso social y económico de un país o de una región.
Pues bien, cabe sostener que la principal amenaza de Europa no son sus adversarios externos, sino el aturdimiento, la frivolidad, la despreocupación y el sentido de la irresponsabilidad que permea en su gente. Los ciudadanos son accionistas, trabajadores y clientes de una gran empresa llamada Europa. Y las tres cosas lo son al mismo tiempo. Una sociedad que decide trabajar juntos bajo ciertos valores y principios comunes, con los que se sienten comprometidos y orgullosos. Se trata de saber qué tipo de sociedad queremos tener y construir entre todos; y esta pregunta en Europa ha sido a menudo respondida de forma apresurada sin que nadie la hubiera preguntado en referéndum. No es culpa de los emigrantes “no-europeos”, como suele afirmarse, como mucho estos se aprovechan “naturalmente” de la falta de confianza de los propios europeos en su propia cultura para agarrarse a la que traen en su mochila. La responsabilidad es nuestra, desde que hemos renunciado a vivir los valores que una vez nos identificaron sin ser capaces de sustituirlos por otros que nos hagan más fuertes.
Europa corre el riesgo de convertirse en irrelevante a nivel global (si no lo es ya). Nos quedamos en discursos llenos de ingenuidad, sobre un mundo que no existe. Mientras nuestra cultura se debilita y otras se van imponiendo. En un libro reciente, Gilles Lipovetsky (De la ligereza, ed. Anagrama) dice:
“No se trata ya de elevar los espíritus, de inculcar valores superiores, de formar ciudadanos ejemplares, sino de divertir para vender mejor. No se trata ya de una cultura del sentido y del deber, sino de la evasión, del ocio, del derecho a la despreocupación”.
Este cambio produce consecuencias todos los días. Produce problemas nuevos o no resueltos que vamos a dejar injustamente a nuestros hijos. Urge recapacitar con sensatez sobre qué cultura queremos tener en Europa, y hacerlo a todos los niveles: desde la escuela al Parlamento, pasando por los medios de comunicación. No se trata de aprobar leyes nuevas, sino de volver a mirar hacia adentro y preguntarnos quiénes queremos ser como europeos y en qué Europa queremos vivir. Si queremos que Europa marque de nuevo el camino o lo hagan otros con muchos menos escrúpulos. Si queremos que Europa se quede en un mero parque temático o en un balneario universal que no podemos ya costear.
Alberto J. Gil Ibáñez. Doctor en Derecho Europeo y Administrador Civil del Estado